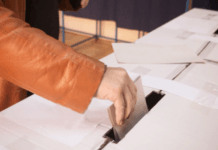No se trata de estadísticas aisladas: detrás de cada número hay un nombre, una familia devastada y una historia que revela cómo el Estado ha permitido que la vida de las mujeres siga siendo invisible desde la justicia, la prevención y el apoyo
En el contexto de las violencias generalizadas que atraviesan Costa Rica, hablar de femicidios no es solo repetir cifras ni reducir vidas truncadas a una estadística. Es reconocer, desde la criminología y desde la experiencia de las mujeres, que estamos frente a una situación progresiva y estructural que culmina en el límite más atroz: la muerte violenta de mujeres.
Como mujer y criminóloga, no puedo dejar de señalar que la violencia femicida no es un accidente ni un episodio aislado. Es el resultado de un continuum de violencias físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales y simbólicas que buscan conservar la subordinación de las mujeres frente al poder masculino en todos los ámbitos de la vida. El femicidio no surge de la nada: está precedido por abusos persistentes que, de no ser atendidos, escalan hasta el asesinato.
Diana Russell y Jill Radford (2006) acuñaron el término femicidio como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”. Posteriormente, lo redefinieron como “el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres”, para abarcar todas las formas de homicidio sexista: aquellas motivadas por misoginia, por la creencia de tener derecho a disponer de la vida femenina, por la superioridad masculina o por la suposición de que la mujer es propiedad del hombre. En este sentido, el femicidio constituye una categoría penal y política autónoma, que debe diferenciarse de otros delitos para evitar confusiones jurídicas, impunidad y banalización de su gravedad.
Definir con claridad esta violencia no implica que la vida de las mujeres sea más valiosa que la de los hombres, sino reconocer que ellas han sido históricamente víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Y es precisamente desde ese lugar que debe leerse el femicidio: como una expresión extrema de la desigualdad estructural.
Impactos y consecuencias: el derecho a una vida sin violencia
El derecho a una vida libre de violencia está reconocido como un derecho humano fundamental en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la persistencia de femicidios evidencia que estos compromisos no se cumplen. Cada asesinato de una mujer por razones de género es una violación directa a ese derecho humano y un fracaso del Estado en su obligación de garantizarlo.
La violencia contra las mujeres ha sido un mecanismo histórico para mantener la supremacía masculina. Pierre Bourdieu (1996) lo explica con el concepto de habitus: un sistema de categorías de percepción y acción que sitúa a las mujeres en una posición subordinada, como si fuera “natural” o incluso deseable. Esta lectura sociológica es útil para comprender cómo la subordinación se naturaliza, pero no es suficiente: ha sido el pensamiento feminista el que ha desvelado con mayor contundencia que lo “natural” es en realidad una construcción violenta y desigual.
En América Latina, Rita Segato (2003) ha señalado que la violencia moral —esa que no deja huellas visibles, pero mina la autoestima y la capacidad de acción— es el método más efectivo de control social. Por su invisibilidad y aceptación social, resulta más lesiva que la violencia física. Es precisamente esa violencia moral la que crea las condiciones para que se geste la violencia feminicida.
Los datos lo confirman y nos obligan a actuar con mayor urgencia. En 2023, la CEPAL informó que al menos 11 mujeres fueron asesinadas por razones de género cada día en América Latina y el Caribe. ONU Mujeres (2023) advierte que, en la región, un femicidio ocurre cada dos horas. Pero es en Costa Rica donde esa urgencia se vuelve más ineludible: en 2024 se registraron 39 femicidios, la cifra más alta de la última década, y el 2025 continúa con números igualmente alarmantes. En promedio, desde finales del año pasado, un femicidio ocurre cada nueve días, según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Esta escalada no es casual: responde a fallas institucionales, a la normalización cultural de la violencia (una narrativa que valida y envalentona al agresor) y a una respuesta estatal insuficiente y fragmentada.
No se trata de estadísticas aisladas: detrás de cada número hay un nombre, una familia devastada y una historia que revela cómo el Estado ha permitido que la vida de las mujeres siga siendo invisible desde la justicia, la prevención y el apoyo. No basta con contar; es necesario ponerles rostro, exigir nombres, respuestas y transformaciones radicales.
El femicidio, por lo tanto, no es la irrupción de un arrebato inexplicable. No responde al amor, a la pasión ni a la locura, como muchas veces se justifica en el discurso mediático o jurídico. Mucho menos puede aceptarse que las mujeres sean responsables por su vestimenta, por caminar solas en la calle, por sus condiciones de pobreza o por elegir mal a sus parejas. El femicidio es el resultado extremo de un sistema que valida la violencia, la legitima y la reproduce hasta el límite de acabar con su vida.
Acciones urgentes: cambiar la narrativa de violencia y asumir la responsabilidad
Costa Rica no puede seguir mirando hacia otro lado. La violencia femicida se ha instalado como un reflejo de una sociedad enferma que necesita respuestas urgentes y contundentes. Cada femicidio es una alerta roja que evidencia que hemos fallado como país en proteger la vida de las mujeres.
Nombrar la violencia femicida es apenas el primer paso. Reconocerla en su especificidad y gravedad obliga a exigir políticas públicas integrales que combinen prevención, atención y sanción efectiva. Prevenir implica desnaturalizar la violencia en todos los niveles, desde la educación temprana hasta la cultura política y mediática. Atender significa garantizar rutas accesibles, seguras y dignas para que las mujeres denuncien y reciban apoyo. Sancionar requiere sistemas judiciales y policiales libres de prejuicios que no minimicen ni justifiquen la violencia.
Pero, sobre todo, necesitamos transformar la narrativa social. No más titulares que romantizan el femicidio como “crímenes pasionales”, haciéndonos vivir episodios novelescos en cada noticiario. No más discursos que responsabilizan a la víctima por su propia muerte, enunciando primero la causa asociada a las acciones de las mujeres y luego, por accidente nombran a un hombre que perpetúo el asesinato, como si fuese una causalidad. No más instituciones que cierran los ojos ante la violencia cotidiana o que suben los hombros como si nada pudiese hacerse para prevenir y frenar los femicidios. Nombrar, visibilizar y comprender la violencia femicida como una violación a los derechos humanos es clave para romper el ciclo de impunidad.
Las soluciones no son únicamente legales. Requieren un cambio cultural profundo, capaz de desmontar las raíces del habitus patriarcal y de la violencia moral que sostiene la desigualdad. Se necesita un esfuerzo colectivo: de las instituciones, los medios de comunicación, las escuelas, las familias y la sociedad civil organizada. Educar, educar y educar desde la niñez.
Un urgente llamado a la acción
Cada mujer asesinada en Costa Rica por razones de género es una derrota de la democracia, de la justicia y de la sociedad. No es un asunto privado ni un problema doméstico: es un tema público, político y social que revela la crudeza de un país que no logra garantizar el derecho más básico, la vida de las mujeres.
Hoy, más que nunca, debemos asumir que el femicidio es un problema de todas y todos, y que no habrá justicia ni democracia real mientras las mujeres sigan siendo asesinadas por ser mujeres. El Estado costarricense tiene una responsabilidad indelegable, pero también la sociedad en su conjunto. No basta con indignarse ante cada caso; urge actuar, exigir y transformar.
Mi llamado es claro: construir un país donde la vida plena de las mujeres no sea una excepción ni un privilegio, sino un principio innegociable de nuestra convivencia democrática. Nombrar, enfrentar y erradicar la violencia femicida es, hoy, la tarea más urgente en Costa Rica.